Ramón miraba su Fiat 600 verde del 78 con una mezcla de orgullo y melancolía. Aquella máquina pequeña y confiable había sido el regalo más preciado de su padre, un hombre de pocas palabras pero de gestos inolvidables. Con sus manos firmes y gastadas, le había entregado las llaves una tarde de otoño, sin discursos ni pompas, solo con una mirada que decía más que cualquier despedida.
Desde entonces, aquel auto había sido su fiel compañero en cada curva de la vida. Lo llevó al primer trabajo, a su boda, a los domingos de asado con amigos y, más de una vez, lo rescató de noches de trasnoche y bohemia. Pero los años no pasan en vano, ni para los hombres ni para los autos. El motor rugía con más esfuerzo, la pintura tenía cicatrices del tiempo, y los recuerdos pesaban más que la chapa.

Un viernes por la tarde, Ramón tomó una decisión. Iba a hacer un último viaje con su Fiat, uno que cerrara el círculo que su padre había abierto al regalárselo. Revisó el aceite, llenó el tanque y, sin más preámbulos, puso rumbo hacia la vieja casa de su infancia, aquella donde su padre le enseñó a manejar.
Mientras avanzaba por la ruta, el viento se llevaba pensamientos y los kilómetros se convertían en capítulos de su vida.
Al llegar, el sol empezaba a ocultarse. Ramón bajó, apoyó una mano sobre el capó del Fiat y sonrió. Sabía que era el final de un ciclo. No vendería el auto, no lo cambiaría. Lo dejaría en el viejo garaje donde su padre guardaba su propio primer coche. Así, el Fiat quedaría ahí, como un testigo silencioso de su historia, como un legado que algún día otro corazón joven descubriría.
Y mientras cerraba la puerta del garaje, sintió una brisa cálida en la espalda, como si alguien le hubiera dado una palmada cariñosa. Sin mirar atrás, supo que su padre, de alguna manera, había aprobado su decisión.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.
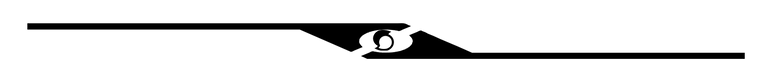

Tuve uno igual a ese en 1974!